4 Extraordinarias Narraciones de un Indiscreto. Andrés Canedo✅
AMAR EN CUARENTENA
 |
| Diosa Sumeria del Amor. Inanna |
Cada día, en su
computadora, aparecían avisos que decían de soledad, avisos que pedían
conversar. Mario, que también se sentía solo, no les prestaba mayor atención,
aunque se condolía con ellos. Sin embargo, hubo uno que lo sacudió: “Mi
espíritu necesita de otro espíritu para compartir, para combatir, entre ambos,
esta especie de destierro”. El nombre que figuraba arriba y a la izquierda del
recuadro, decía “Lucía JL”. Mario, nunca había respondido a avisos o
solicitudes parecidas, pero ante este, aunque vaciló un instante, un impulso,
una energía extraña, casi una pulsión en el sentido freudiano, lo llevó a
contestar. Pero lo hizo por el Messenger, más discreto, luego de encontrar una
Lucía JL, y le escribió: “Mi espíritu quiere ir hacia el tuyo para abrir espacios
de luz”. Claro, Mario no era un idiota, había leído un poco de buena
literatura, lo apasionaba la poesía y, por las palabras del mensaje de Lucía
JL, que hablaban, precisamente, de espíritu, pensó que sería una mujer
distinta. Se preguntó, no obstante, cómo sería ella. ¿Joven? ¿Vieja? ¿Bonita?
¿Fea?, y, por un instante se reprochó por estos interrogantes que tenían que
ver con lo físico y no con la apelación espiritual de la otra persona, pero él
era joven, de 28 años, y no se avergonzó por ello. A las pocas horas, recibió
esta respuesta: “Bienvenido, espíritu iluminado. Intentemos juntos romper la
lobreguez de estos días”.
La respuesta le pareció bella a Mario, y aunque por un momento temió que se tratara de una de esas personas un tanto místicas o dedicadas a los mantras y otras prácticas de las religiones orientales, le respondió: “¿Cómo se siente hoy tu alma?” Y así empezaron a conocerse, a contarse de sus dudas, sus temores, sus angustias, sus necesidades y avatares espirituales y físicos. Mario aprendió entonces que Lucía, que era de una pequeña ciudad del interior, se quedó atrapada cuando comenzó la cuarentena; que no le tenía miedo a la enfermedad, pero sí que, al cabo de las dos primeras semanas, le empezó a golpear la soledad; que tenía 24 años y era soltera; que era arquitecta recién recibida y que estaba buscando abrirse espacio; que le gustaba mucho la pintura (y que leía algunos libros buenos, no muchos), aunque ella no dibujaba más que planos arquitectónicos. Supo también, que ella había terminado con un cuasi novio hacía tres meses, y que varios habían contestado a su mensaje con algunas expresiones dudosas y otras francamente groseras, que le aconsejaban que el mejor remedio para los males espirituales era practicar el sexo, con el remitente, por supuesto, pero, obviamente, cuando pasara la cuarentena. Se enteró, igualmente, que vivía en el segundo piso de un edificio no muy lejano.
Lucía, conoció que Mario vivía solo
en un apartamento minúsculo, no muy lejos del centro; que tenía 28 años; que
hacía muchos años que vivía en la ciudad; que era divorciado y no tenía hijos;
que era diseñador gráfico y que trabajaba para algunas revistas y hacía
trabajos eventuales con los que ganaba unos pesos extra. También se enteró
Lucía, sin sorprenderse, de que Mario amaba secretamente la poesía y que él, al
igual que ella, no le temía a la enfermedad, pero sí a la soledad que ya lo
había atrapado entre las paredes estrechas y blancas de su vivienda; que había
terminado con una enamorada hacía poco y que esos días conversaba, nimiedades,
por computadora, con algunos amigos que no llenaban su alma. Todos los días
intercambiaban mensajes, incrementando el tiempo cada vez, y las letras negras
de los textos iban abriendo senderos de sol en sus vidas, de manera que, al
cabo de diez días, esos escritos que no tenían más vida que la de sus
significados, se fueron volviendo imprescindibles y urgentes, como nutrientes
mágicos que aportaban algo de luminosidad y vivencias intensas a sus propias
vidas aisladas.
Ella le sugirió que usaran el Whatsapp, porque sería más práctico, y le avisó también que usaba poco el “face”. A partir de entonces las conversaciones se establecieron entre ellos, siempre cálidas, siempre preocupadas por afianzar la luz y la calma en el otro. “Porque yo estoy aquí y desde este lugar te entrego mi ternura”, le escribió él. “Recibo tu calor y tu claridad, te envío mis sueños y mi paz”, le escribió ella. Se fueron volviendo cada vez más próximos, más sabedores el uno del otro y quisieron entregarse más hondamente, mostrar quiénes eran a través de lo que amaban. Y entonces Mario, no carente de una pizca de vanidad, con el propósito no sólo de obsequiar a su amiga, sino también de mostrarle cuánto sabía, le envío un poema de amor sumerio, de 4.000 años de antigüedad, que a ella le gustó mucho y, aunque no pudo evitar pensar si él no estaría tratando de seducirla con ese escrito, desechó la idea y le mandó las reproducciones de unos cuadros de Chagall, que a él le parecieron fascinantes. “Imagino que eres tú esa tierna mujercita que vuela, en una de las pinturas que me enviaste”, le había contestado Mario.
Cada día, él le enviaba nuevos poemas y ella le respondía con imágenes de pinturas famosas. Cada envío iba acompañado de palabras dulces, cuando no poéticas, que fueron haciendo la tarea que suelen cumplir las palabras cuando están bien enlazadas: la labor de magnetizar sus almas. Él extraía de la biblioteca de su corazón, los poemas que más amaba; ella sacaba de la pinacoteca de sus sueños, las pinturas que inauguraban sus quimeras. Mario le envió poemas de Jaimes Freyre, de Martí, de Tamayo, de Sáenz, de Sabines, de Girondo, de Borges… Ella le envió cuadros de Boticelli, de Van Gogh, de Bosch, de Klimt, de Velásquez, de Dalí, de Gil Imaná… “Te entrego estos secretos hondos de mis sueños”, escribió una vez Mario al enviarle un poema de Borges que decía: ‘¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia…?’ Y ella le dijo por escrito, “Ahí, para ti, el arte de soñar pintado en luz y oro”, cuando le envió una reproducción de El beso, de Klimt.
El arte, subrepticiamente, fue
generando en ellos un progresivo encantamiento por el otro que le remitía esos
mensajes, casi tan efectivos como la presencia humana cuando se desencadena el
rito del amor. Se conocían profundamente, en sus gustos, en sus sueños, en
algunas de sus pasiones, sin embargo, cuando uno imaginaba al otro, era una
presencia de luz sin forma, era como un bello boceto sin concluir. Y ese
conocimiento vacío de apariencia, se empezó a volver insuficiente para la
necesidad humana de ambos. Entonces un día, Lucía tomó la resolución y le envió
una foto de ella.
Mario, al ver la foto de Lucía, se sobresaltó por el encuentro con lo inesperado: su amiga del espíritu era, además, poseedora de un rostro bello, por sus ojos intensos y castaños, por su nariz perfecta, por su boca turgente y prometedora, por su cabello largo y claro, pero, sobre todo, porque la foto brindaba más de lo aparente; desde más allá de las formas se insinuaba una enorme intensidad humana, un erotismo avasallante oculto en el diseño inocente de esa cara. Se hizo el propósito, sin embargo, de no dejarse llevar por esas revelaciones, de ignorarlas, de mantenerse digno de lo que ella le había solicitado al principio: su espíritu. Pero el retrato enviado por Lucía, venía además con la siguiente solicitud, “mándame una foto tuya”.
Él, más por corresponder el gesto de ella que por otro interés, le remitió una fotografía descuidada, al estilo de las de carnet, que le había sacado un amigo para que realizase un trámite. Lucía la miró con atención y descubrió que, si bien su amigo no era precisamente bello, sí era armónico en sus rasgos, y que, desde su mirada profundamente humana, se emanaba también la fuerza y el vigor de un animal primitivo. Y ese descubrimiento, que ella intentó rechazar, permaneció en su mente y fue creciendo hasta horadarle las defensas y provocarle un manantial de vergonzosos deseos que, finalmente, se apoderaron de ella y que fue aceptando hasta que el placer de esas premoniciones la derrotó.
Ese mismo día Lucía le
envió un par de cosas: una foto de ella en pantalones ajustados y con una
camiseta liviana, conjunto que le delineaba el cuerpo, y también una
reproducción de El Jardín de las Delicias, de Hyeronimus Bosch. Respecto de la
foto no escribió nada, pero del cuadro de Bosch dijo: “Mario, las delicias
pueden estar disfrazadas de horror”. Mario miró con detalle, sorpresa y
admiración, el tríptico del pintor flamenco y a pesar de que al principio no
entendió las palabras de ella, al mirar la foto de Lucía, al descubrir que era
bella de verdad, empezó a percibir la revelación que se fue abriendo en su
mente, “el horror es la pandemia y la muerte, las delicias son la vida y lo que
la genera”. Durante un tiempo no supo qué hacer, pero en las horas vacías del
confinamiento obligatorio en su vivienda, no dejó de mirar la fotografía de ese
ser de luz y de abismos en que se iba transformando Lucía. Esa noche le
respondió: "Lucía, que las delicias nos alcancen y que sean sólo delicias,
en homenaje a la vida”.
.jpg) |
| El Jardín de las Delicias. Jheronimus van Aken (El Bosco). Detalle |
Al día siguiente,
temprano, le llegó a Mario una nueva foto de ella, esta vez de pie en algún
jardín y usando unos shorts mínimos que mostraban la perfección de sus muslos y
piernas, mientras en su rostro se dibujaba una tímida sonrisa. “La vida nos
brinda pocas oportunidades de aprehender la belleza y si no la disfrutamos, más
allá están la muerte y la nada”, había agregado, en tono un tanto admonitorio,
Lucía a la foto. Él, que ya había comenzado a soñarla y que la iba incorporando
como una obsesión, le envió también una nueva foto en la que aparecía de pie y
de cuerpo entero, junto a un amigo. “Eres bella, inmensamente, por dentro y por
fuera. Estoy seguro de que eres la vida, el sueño y la promesa”, le escribió.
Esa tarde ella lo llamó por teléfono y ambos oyeron las voz del otro por
primera vez. La voz cantarina de ella, la voz grave, de él. Al principio la
conversación se manifestó en formalismos, luego él se atrevió a decirle que era
muy linda, que había pensado mucho en ella, pero Lucía fue más audaz y al final
de la charla le dijo, “si soy promesa, si soy sueño, si soy vida, hazme
realidad”.
Afuera, desde las ventanas
de sus viviendas, la ciudad proseguía con su desolación y su abandono. Los
pájaros la habían tomado y sus trinos resaltaban el mutismo de la urbe. Ambos
estaban inquietos, caminaban por sus reducidos espacios, miraban hacia la calle
que sólo repetía su fisonomía de silencio y desamparo. Pensaban mucho, pensaban
hondo, pensaban gravemente, pero las imágenes del otro, que sólo conocían en su
representación, interrumpían como resplandores esos pensamientos y, uno y otro,
comprendían que esas figuras inánimes, en reemplazo de ellos mismos, eran la
imagen y el símbolo de la vida, mientras afuera, en la calle, en la ciudad, en
el país, en el mundo, la muerte se enseñoreaba de todo y el horror bullía
encerrado en las casas como las que ellos ocupaban. Desde su teléfono, él le
tecleó un texto. “Venimos de la nada y vamos hacia la nada, hacia el no ser. Es
muy breve el espacio del ser. Nuestra obligación, en medio de esta fugacidad,
es la de Ser, apasionadamente Ser”. A los pocos minutos ella le respondió.
“Siento y sé, que puedo ser en ti; siento y sé, que puedes ser en mí”. Y eso
fue todo por ese día, la mudez solamente fue amortiguada por el ruido suave de
la lluvia cayendo obstinadamente sobre todas las cosas, incluso sobre sus
almas.
Esto es estúpido, se dijo
él. ¿Qué pretendo, si no puedo salir? Y aunque tenemos salida una vez a la
semana para comprar alimentos, hay que demostrar que uno salió a eso. ¿Qué
puedo hacer si no sé hasta cuándo durará este encierro? No puedo ir donde ella.
No puedo ir a amarla. Sólo puedo soñarla y no sé si su sueño durará hasta que
acabe esto. Tal vez nos estamos enloqueciendo, la reclusión y la soledad nos
están quebrando, no estamos totalmente lúcidos. Ahora siento que la amo, que la
deseo con desesperación. Tal vez ella siente lo mismo hacia mí. Pero esto puede
ser una trampa más del virus. El virus se ha metido en nuestras cabezas.
No debo pedírselo, se dijo
ella. No le puedo decir que venga y me tome, que lo estoy esperando. No le
puedo pedir que arriesgue su salud y la mía. El virus manda y acecha en cada
rincón. Sé que lo amo, sé que lo deseo y que el deseo me sobrepasa. Pero no sé
cuándo terminará todo esto y yo lo quiero ahora. Es absurdo, he soportado sin
claudicaciones estos meses sin sexo. Y, sin embargo, lo quiero a él ahora, en
este momento, en este día. Sí, es una idiotez. Debe ser que el virus afecta,
desde lejos, las mentes. Pero yo lo quiero ahora, hoy, no dentro de un mes.
Debe ser el impulso de la vida el que me impone todo esto. Debe ser la vida que
busca preservarse. No lo sé, no lo sé…
Lucía ya sólo estaba
movilizada por su libido, un ardor intenso le arañaba el vientre, le
hormigueaba en las piernas, en el pecho. Se puso de pie y empezó a desnudarse
hasta quedarse apenas con sus mínimas bragas negras. Caminó hasta un estante y
de allí sacó una vara para “selfies” a la que le incorporó el teléfono celular.
Volvió a la cama y se recostó. Sintió, sumida en el leve cosquilleo que le
acariciaba todo el cuerpo, que no actuaba con impudicia y se tomó una
fotografía. Se vio y se gustó. Recorrió con los ojos la curvatura de sus formas
y se le ocurrió que estaba más intensa, más dotada, más sensual que la Venus de
Boticelli. Se sentó, cogió el teléfono, e inició una videollamada a Mario.
 |
| Foro Archivo EP |
Mario había estado
sacudido por las dudas. Algo, desde muy adentro le decía, que debía darle
oportunidades al ser, oportunidades a la vida y olvidarse de imposiciones y
responsabilidades. Pero dudaba, dudaba… Esperaba algo, no sabía qué, pero sabía
que debía esperar algo que sería definitorio. Entonces sonó el teléfono y vio
el rostro vivo de ella, sus labios moviéndose peligrosamente, como si
estuvieran movilizados por una tormenta de estrógenos, sus ojos poseídos por un
brillo extraño, maravilloso y sensual. “Aquí estoy, esperándote”, le dijo ella.
“Aquí estoy, soñándote, mientras me lastimas y te me manifiestas en cada centímetro
de la piel”, le dijo él. Ella movió levemente el teléfono y recorrió la mirada
del mismo hasta el origen de sus senos y agregó, “Mira lo que te voy a enviar”
y entonces cortó y un breve ring anunció a Mario la llegada de la foto.
El arrobamiento que la
imagen del cuerpo desnudo de Lucía produjo en Mario, le hizo sentir que, en
esas cumbres, en esas concavidades, en la redondez de sus muslos, en lo frutal
de sus labios, en la luz irradiante de sus ojos ya no mansos, sino perversos,
se encontraban la belleza que a él le correspondía y el destino de su
insondable deseo acumulado en horas febriles. La imaginación se le desbocó y se
vio cabalgando por las praderas, por los valles, por las cimas, por las
convexidades y depresiones de la piel ebúrnea de Lucía. Y sintió el
advenimiento de los más brutales y dulces acoplamientos, encajes, ensambles, engarces,
incrustaciones, penetraciones. Y la luz de las poluciones, de las efusiones, de
los derramamientos. Y los alientos, las respiraciones, las exhalaciones. Y los
susurros, los gritos ahogados, los murmullos de las gargantas exaltadas.
Entonces, el teléfono le aviso que tenía un mensaje. Lucía le decía las
palabras que siguen, “Siento que tus manos, vienen errando, pero con certeza y
sabiduría, por los caminos y laberintos de mi cuerpo. Siento que, desde allí,
arribas a mi alma”.
Entonces Mario supo, como
si fuera beneficiario de una iluminación, que se decidía por Ser. Ya no podía
dudar, en realidad hacía un cierto tiempo que no dudaba, pero no lo quería aceptar.
En el cuerpo y en el alma de ella se abriría camino hacia el alba renovada y la
llevaría con él. Tomó el teléfono y la llamó. Lucía estaba recostada,
entregándose al ensueño de su cuerpo arrasado por el de ese hombre llamado
Mario, y que, desde ese renacer, no sólo tomaría la otra humanidad ansiada,
sino que también llegaría al fondo de su espíritu y que ambos comulgarían en
una renovación de esencias, que andarían juntos, el camino posiblemente
efímero, pero siempre intenso de aquello que se nombra felicidad.
“Te amo”, le dijo él, y
ella le respondió, “te amo y te espero”. “En un par de horas, a las diez de la
noche, saldré hacia tu casa. Son unas veinte cuadras y tardaré más o menos
cuarenta minutos”, agregó Mario. “Trae algo de ropa, porque te quedarás aquí.
Yo estaré en la puerta de abajo, aguardando por ti, amor, mi dulce amor”,
continuó ella.
A la hora prevista,
cargando una pequeña mochila, Mario salió de su edificio. Caminó unos pasos y
cayó en cuenta que debería llevar alcohol en gel para protegerse. Volvió atrás
y a los pocos minutos emergió nuevamente por la puerta y, sin vacilar, se lanzó
a la noche. La ciudad estaba desierta y el panorama lucía infinito, en medio de
la vana iluminación ya no destinada a los humanos. Sólo un perro husmeando en
una bolsa de basura apareció en las dos primeras cuadras. Cruzó la ancha
avenida vacía, y en la calle siguiente, giró a la derecha para respetar el mapa
mental que se había hecho. Iba a buen ritmo, sin problemas, cuando, de pronto,
emergieron las luces de un vehículo que se dirigía hacia allí. Mario se apegó
inmediatamente a un árbol, intentó casi incrustarse en él para que no lo
vieran, mientras sentía el ruido creciente del motor que se acercaba.
Lucía, en su apartamento,
intentaba tranquilizarse, mientras calculaba el tiempo para bajar hacia la
puerta de entrada. Se sentó en un sillón, pero no aguantó ni un minuto en él y
entonces caminó por la sala, mientras sentía un dulce ardor que le nacía en la
zona del pubis y se expandía en la parte inferior de su abdomen. El corazón se
le agitaba, la respiración se le aceleraba. Corazón mío, sosiégate, en quince o
veinte minutos más llegará el hombre que espero, y entonces podrás
encabritarte, le dijo al músculo que le golpeaba el esternón, pero este no le hizo
caso. No obstante, la dulzura que le quemaba entre las piernas, mantenía su
vigencia de preludio al placer. Miró el reloj una vez más, pero el tiempo
parecía haberse detenido.
Mientras el auto policial
pasaba a su lado Mario giró hacia el costado del árbol que lo cobijaba. No lo
vieron y él espero hasta que se perdiera en la distancia para reiniciar la
marcha. Caminaba a paso firme, pero no parecía venir de sus piernas la fuerza
que lo impulsaba, sino desde una intensidad y una luz que nacía en sus testículos.
Y con esa luz alumbrándolo supo que nada podría detenerlo, que no habría
obstáculo ni inconveniente que pudiera impedirle llegar a Lucía. Pero unas
luces poderosas aparecieron de golpe y pertenecían a un vehículo que había
entrado a esa calle desde una transversal, unos doscientos metros más adelante.
Un contenedor de basura, le brindó a Mario la oportunidad de ocultarse y, desde
detrás del mismo, vio pasar un camión militar y divisó en la parte trasera del
vehículo a unos soldados que dormitaban en los asientos laterales. Siguió
avanzando, guiado, sostenido, impulsado por su luz mágica. Sólo un grupo de
perros que caminaban en montón detrás de una hembra en celo, se cruzó en su
camino durante su tránsito por la noche. Le faltaban cuatro o cinco cuadras,
calculó.
Lucía no pudo esperar más
y bajó hacia la puerta y allí permaneció experimentando la atroz retardación
del tiempo. Ensayó su llave dos o tres veces, se apoyó contra el cristal como
si desde el mismo pudiera extraer y besar a la figura anhelada, e hizo, varias
veces, el inútil ejercicio de intentar ver hacia los costados de la calle. Pero
no veía más que unos pocos metros y por ellos, Mario no venía. Miró su reloj
numerosas veces, y en la última descubrió que el tiempo estimado se había sobrepasado
en tres minutos. Se asustó durante un momento, empezó a colegir los diversos
tipos de inconvenientes que podría haber tenido Mario en su tránsito hacia
ella, y su esbozo de temor y la momentánea decepción se aplacaron con la
secreta voz de sus ovarios que le hizo saber que él llegaría.
Y él llegó y la vio
apegada al vidrio. Y ella lo vio estirando el brazo hacia la cerradura, en el
mismo momento que ella hizo girar las llaves y bajó la manivela para abrir la
puerta. En cuanto él estuvo dentro los labios de ambos se prendieron con
urgencia, con perentoriedad, como si en el primer beso de carne y no de sueño,
se cifraran sus existencias. Y así, unidos por las bocas, probando el sabor de
sus lenguas, sin separarse un instante, sin decir una palabra, subieron las
escaleras como dos entrenados atletas y llegaron a la puerta entornada del
apartamento y entraron y empezaron a arrancarse las ropas. Mario le quitó el
vestido liviano que ella llevaba, mientras ella hacía estallar los botones de
la camisa de él, y él, como si fuera prestidigitador entrenado, se deshacía de
su pantalón y de los zapatos. De esa manera, bebiéndose, sorbiéndose los
elíxires de sus bocas llegaron hasta el dormitorio.
 |
| Foto Archivo EP |
Se hicieron el amor con premura, con urgencia y gozaron de los más brutales y dulces acoplamientos, encajes, ensambles, engarces, incrustaciones, penetraciones. Y de la luz de las poluciones por voluntad del amor, de las efusiones, de los derramamientos. Y los alientos, las respiraciones, las exhalaciones, crearon ecos que anidaron en las paredes. Y los susurros, los gritos ahogados, los murmullos de las gargantas exaltadas, se convirtieron en un coro de ruiseñores y colmaron la habitación hasta volverla toda música. Entonces se tomaron una pausa y hablaron por primera vez. “Buenas noches, Lucía”, le dijo él. “Buenas noches, Mario”, respondió ella. “Amor mío”, pronunció él. “Amor mío”, replicó ella. Y se besaron largamente, se dieron un tiempo para mirarse, para conocerse, para cobrar certeza el uno del otro, de su realidad y de su presencia viva. La epifanía de sus formas humanas comenzó a hacerse conocimiento. Entonces volvieron a la tarea del amor y al descubrimiento de nuevas realidades. Y así siguieron, enganchándose cada vez más a la ternura, sin necesidad de decir palabra, hasta que los primeros rayos del sol empezaron a lamer la ventana del dormitorio y la luz cambiante diseñó sobre sus cuerpos nuevas formas que embellecían más sus cuerpos.
Ya el sol estaba alto, cuando fue resurgiendo la conciencia y con ella se infiltraron maliciosas y solapadas, algunas insinuaciones del ‘no ser’. Un instante de oscuridad se abrió en sus mentes, un destello de temor hizo presa de cada uno. Porque él se había apegado al árbol para ocultarse, porque se había apoyado en el contenedor de basura, porque había agarrado la cerradura de la entrada al edificio, ya que ella, que lo asaltó apenas cruzó la puerta, no le había dado tiempo de usar el desinfectante, como tenía pensado hacerlo. Ella, por un momento se sintió intranquila, porque durante la espera había posado su rostro y sus manos en el vidrio de la puerta de calle, porque en su ansiedad había agarrado la manivela para abrir. Ellos, habían sido, sí. Maravillosamente, sí. Habían vuelto a ‘ser’, y allí estaban, lado a lado y tomados de la mano, como testimonio el uno del otro. Aunque brevemente pensaron que tal vez, en esa ansiedad de ser, el no ser los había invadido, y esos pensamientos fugaces que los asaltaban, individualmente, sin que se los comunicaran entre ellos, acarreaban breves cataclismos de sombra sobre su felicidad.
Sin embargo, a pesar de los relámpagos de dudas, de la casi
resignación, abrazaron intensamente sus cuerpos todavía desnudos, intentaron
fundirse entre sí en ese estado de incandescencia espiritual, y procuraron
dormir la fatiga del amor. Luego habría tiempo, pero sería tiempo para olvidar
el espanto y permitir la vigencia de la alegría. Y la vida, mientras tanto,
trabajó, silenciosa y oculta, por afianzar su persistencia, pues en algún lugar
del vientre de Lucía, la semilla de la existencia, la simiente de todas las
potencialidades, empezaba a crecer.
 |
| Foto Archivo EP |
DE
BAJADA
 |
| Foto "Elevator to the Gallows". Detalle |
Claro, ellos no podían saber que el encargado (no era ni siquiera, portero), había tenido una emergencia familiar. Un auto había atropellado a su hijo de diez años que transitaba en una bicicleta. Eso lo supieron después. Pero aquel principio de la tarde de sábado, habían permanecido en sus respectivas oficinas, demorados por trabajos urgentes. Pero eso ya había pasado muchas veces y nunca habían tenido problemas. De manera que, sin azararse, ella tomó, al salir de su estudio, el ascensor en el piso doce, y él, casi simultáneamente, terminada su labor, lo hizo en el piso diez. La tarde afuera, brillaba como oro y el sol, colgado del cielo intensamente azul, refulgía como una gota de rocío.
Al entrar al elevador, él casi no prestó atención a ella, y simplemente la saludó. “Buenas tardes”, le dijo, y ella respondió “buenas tardes”, también sin fijarse en él. Ambos venían amarrados a sus pensamientos, imaginando lo que harían o dejarían de hacer, ese fin de semana que se presentía como soso, y por qué no también, sutilmente apacible, pues el marido de ella y la mujer de él, habían viajado y no volverían hasta dentro de algunos días. “Seguiré leyendo esa novela que tengo un poco abandonada”, pensó él; “miraré en la tele esa serie que se va haciendo infinita”, pensó ella.
Cuando,
de pronto, el elevador se detuvo, ellos tampoco podían saber que el encargado
que había salido abruptamente, no había advertido que quedaban dos personas en
el edificio y que, mecánicamente, como lo hacía todos los sábados, cuando salía
normalmente de su turno, algunas horas después, había desconectado la energía
eléctrica. El encargado, a pesar de su urgencia, cumplía así el protocolo, ya
que nadie podía ingresar al edificio de oficinas los domingos. Además, el
edificio que tenía una guardia externa, no tenía portero y el personal de
limpieza, llegaba los lunes a las 5:30 de la mañana a asear las áreas comunes.
Por eso, cuando el ascensor se detuvo y a los pocos segundos se encendió la luz
de emergencia, aunque no se activó la alarma, él y ella tuvieron el
presentimiento de que algo serio ocurría, pero imaginaron que el desperfecto
duraría poco tiempo.
 |
| Foto Archivo EP |
–¿Qué
pasó? − dijo ella levemente sobresaltada.
–No lo
sé. Debería haber sonado la alarma, pero trataremos de hacerlo manualmente. El
encargado se queda hasta las seis – dijo él, en tono tranquilizador.
Casi
no se vieron al mirarse, porque la preocupación estaba en la emergencia del
momento. Él apretó en el tablero de comandos el botón de alarma, pero esta no
sonó. Insistió varias veces y su propia incredulidad se sumó al asombro de la
mujer. Cuando se convencieron que la maniobra no funcionaba, ella le preguntó:
–Y
ahora ¿qué hacemos?
Él
giró hacia ella y le respondió:
–Vamos
a golpear la puerta, supongo que debemos estar en el piso cinco, más o menos.
Si hacemos bastante ruido, el encargado nos oirá.
Entonces, la vio por primera vez: era una mujer bella, de unos treinta años, esbelta, de rostro atractivo, elegantemente vestida. Ella también lo vio: era un hombre guapo, más o menos de su edad. Pero esas visiones fueron apenas como un resplandor, pues entre los dos se pusieron a golpear la puerta del ascensor. Lo hicieron insistentemente durante diez minutos, pero el auxilio no apareció. Descansaron un tiempo y volvieron a la tarea, con interrupciones durante cerca de una hora. Ambos se pusieron nerviosos, pero el trató de tranquilizarla. “Son casi las cinco y media de la tarde, el encargado se va a las seis y supongo que revisará todo antes de salir, es cuestión de que esperemos un poco. A las seis menos diez volveremos a golpear, y seguro que nos encuentra”.
La miró a los
ojos y percibió en el desplazamiento horizontal y reiterado de sus globos
oculares, el nerviosismo de ella. “No se ponga nerviosa, es sólo cuestión de un
rato más”. Ella, sin mirarlo, le contestó un poco violenta, “¡no estoy
nerviosa!”, y al percibir su casi exabrupto, agregó, “discúlpeme, es que tenía
cosas que hacer”. Él aceptó la excusa asintiendo con la cabeza, y así
permanecieron, lado a lado, sin hablarse, hasta la hora fijada para volver a
golpear y empezaron a hacerlo con verdadera violencia a la que sumaron gritos,
“¡aquí, en el ascensor!”. Pero pasaron las seis, las seis y diez y las seis y
media, y no obtuvieron ninguna respuesta. Ante la evidencia de que nadie
vendría a socorrerlos, se miraron los rostros un poco descompuestos, y ella,
nuevamente exacerbada, le dijo: “¡Haga algo, por favor! ¡No vamos a pasar la
noche aquí encerrados!”. Él intentó, inútilmente, durante unos veinte minutos,
abrir la puerta. Ella permaneció detrás de él. Entonces, vencido, se volvió
hacia ella y le dijo:
–Sabemos
que por lo general los teléfonos celulares no funcionan al interior de los
ascensores, pero podemos intentarlo. Si no lo logramos, creo que no sólo nos
quedaremos aquí esta noche, sino también mañana todo el día y mañana en la
noche, hasta el lunes. A menos que usted tenga alguien en su casa que se
preocupe por usted y se le ocurra venir a buscarla.
Intentaron
vanamente con los teléfonos de ambos, entonces, ella lo miró desolada y habló:
–No
tengo a nadie que venga a buscarme, al igual que usted, por lo visto. Mi marido
está de viaje, fuera del país. Los teléfonos no funcionan aquí por la cubierta
metálica del ascensor y por los materiales del edificio. Ese efecto se llama,
Jaula de Faraday. Soy ingeniera civil, me llamo Marlene Arrizamendi.
–Lo
siento, pero como ya usted lo ha dicho, yo tampoco tengo quien venga a
buscarme, porque mi mujer también está de viaje. Soy el arquitecto, Sebastián
Pedruela –. Y en un gesto, que en ese momento le pareció absurdo, le extendió
la mano, como si se estuvieran presentando en una fiesta, que ella se la tomó,
mientras le decía:
–Voy a
sumar una mala noticia. La luz de emergencia se agotará en una hora o poco más.
Esas luces no duran más de tres horas. También pienso si tendremos el oxígeno
suficiente, de manera que tendremos que tratar de abrir la tapa trampa de
emergencia que hay en el techo de este elevador. Si nos damos maña, podremos
abrirla, y hasta tal vez, mañana nos entre un poco de luz, depende de la
construcción de este edificio. Así, que manos a la obra. Hay que abrir la
trampa. Será más fácil que usted me ponga las manos de apoyo a mí, ya que soy más
liviana. Y trate de no mirarme mientras lo hace, por favor, pues estoy con
falda y no es muy larga.
 |
| Foto Archivo EP |
Se
pusieron a la tarea, y luego de varios intentos lograron su objetivo. Se abrió
la tapa trampa y entraron aire y, todavía, una tenue luminosidad. No fue
difícil para Sebastián sostener el peso de Marlene, y a pesar de que no fue su
intención, no pudo evitar el ver las hermosas piernas de ella. Se avergonzó de
ese acto involuntario, y cuando la bajó, su cabello un poco despeinado, le
pareció que embellecía más su rostro de ojos castaños y de boca muy bien
delineada. Pero la vio como si estuviera viendo un cuadro de pintura; era bella
sí, pero era, en esa circunstancia, casi abstracta. Sin embargo, ella no dejó
de percibir su mirada, y sintió un poco de temor de tener que pasar tantas
horas encerrada con ese hombre. Se sentaron lado a lado, apoyados en la pared
posterior, y él le dijo que tendrían que ahorrar la batería de sus celulares,
que mejor los apagaran para usar sus luces, cuando sea necesario al venir la
oscuridad. Lo hicieron. Ella le dijo que no soportaba el dolor de pies, que se
quitaría los zapatos de tacón alto que tenía puestos, y lo hizo. Le avisó
también que tenía una botella pequeña de agua en la cartera, que tendrían que
racionarla.
Estuvieron
un largo rato sin hablar, hasta que la luz de emergencia fue muriendo para por
fin apagarse. Entonces comenzaron a conversar en la oscuridad. Hablaron de sus
respectivos trabajos, del fragmento de mundo que conocían, hablaron de sus
parejas, de cómo las habían conocido, de cómo se habían enamorado. Él sintió,
que allí, cerca de él, ella empezó a temblar. Encendió su celular y los labios
rojos de ella le dijeron que tenía frío, que el otoño y la noche se lo hacían
sentir. Él le dijo que la abrazaría, para así, entre los dos, darse calor, pero
ella, aunque al principio le dijo que no, al cabo de unos minutos se acercó y
se apoyó en él que la tomó entre sus brazos. Así, abrazados, se dieron calor
mutuamente, y finalmente, lograron dormir un poco. Cuando se despertaron, ella
se separó de él y se quedó acuclillada, abrazándose a sí misma. Una mínima
claridad ingresaba por la tapa trampa abierta en el techo. No obstante, ello,
él encendió la luz de su celular. Entonces vio y oyó, que ella, con lágrimas
llenándole sus hermosos ojos marrones, le dijo lo que él presentía, pues a él
le pasaba lo mismo.
–Dios
mío, me muero de ganas de hacer pis, hace unas quince horas que no lo hago, que
no lo hacemos. Y voy a tener que hacerlo, aquí, como seguramente lo hará usted.
¡No había imaginado que tuviera que soportar tanta humillación, tanta
indignidad! Entiendo que usted no puede hacer nada más de lo que ha hecho, y le
estoy agradecida de que me haya dado calor y me haya respetado. Lo aprecio por
eso, Sebastián. Pero esto es verdaderamente humillante. De pronto, en pleno
siglo XXI, hemos retrocedido a la Edad Media, o peor, a la Edad de Piedra.
–Sí,
yo también estoy desesperado por orinar. Pero como sabe, soy arquitecto y
conozco de edificios. Muchas veces, sobre los techos de los ascensores he
encontrado algunos objetos. Si se aguanta un ratito más, puedo intentar mirar
por la tapa trampa y ver si hay algo que haga menos penosa esta situación.
 |
| Foto Archivo EP |
Ella lo ayudó a encaramarse, sacó fuerzas ignoradas, pero pudo hacerlo mientras sentía que se le iba a reventar la vejiga. Con la cabeza y los brazos fuera de la trampa del techo y alumbrándose con el teléfono, él pudo ver un tarro vacío de pintura que refulgía como la luz de su propia desesperación, a unos pocos centímetros de distancia.
–Encontré
la solución –le dijo y agregó– ¿Puede aguantar un par de minutos más?
–Sí–
respondió ella.
Entonces, él sacó todo su cuerpo mediante la extensión de los brazos, se paró encima del techo, tomó la lata y orinó en ella, en un tiempo que le pareció eterno. Luego la vació por los costados de la máquina, hacia las paredes de concreto del hueco del ascensor. Volvió a introducirse por la trampa y le entregó el tarro a ella, que lo miró azorada.
–Haga
lo que tenga que hacer en esa lata. Yo no la miraré. Luego volveré a subir y la
vaciaré fuera, como ya lo hice conmigo. Así, al menos, no tendremos que
soportar malos olores aquí.
Ella,
avergonzada, desesperada, orinó en el viejo tacho de pintura, mientras se largó
a llorar con pequeños sollozos, debido al abatimiento y al ultraje que para
ella eso representaba. Le entregó la lata, él volvió a trepar al techo del
elevador y la vació. Regresó con la lata vacía para posibles futuras
necesidades similares. Ella se había acurrucado contra una de las paredes y lloraba
con desesperación. Todo el maquillaje se le había corrido y le hacía como una
mancha fantasmagórica sobre la cara. Él se sentó a su lado, y luego de un largo
silencio, empezó a hablar.
–Las
humillaciones, los dolores, las luchas en conjunto, unen a la gente. Entienden
que esos padecimientos compartidos, los consuelan, los fortalecen y que, desde
el fondo de esa penumbra, puede nacer la esperanza, pues la solidaridad, es la
que permite que ella surja. La esperanza es la que ha hecho posible las grandes
reconstrucciones humanas, en guerras, en pestes, en todo tipo de catástrofes,
los humanos han sido capaces de volver a empezar. Saben, desde lo más hondo de
sus almas, que sólo les queda seguir adelante. Yo, en este momento, en que
también estoy avergonzado, me siento muy unido a usted, Marlene. Sé que somos
dos seres humanos enfrentando una situación extraordinaria, y que no debemos
mortificarnos por la exposición de nuestras necesidades biológicas, sé que nos
estamos apoyando y que debemos vencer pudores e imposiciones que nos ha
impuesto la civilización. Lo que usted acaba de hacer, para mí la engrandece.
De manera, que le ruego que se calme, que se maquille con los elementos que
debe tener ahí en la cartera y que se ponga linda, como es, para dotar de luz a
este espacio oscuro y para infundir alegría en el corazón mío.
Las
palabras de Sebastián se fueron infiltrando como un bálsamo en el espíritu de
Marlene, la hicieron sentirse más noble, más pura. Se apaciguó, sonrió de
pronto y le dijo:
–Eres
una buena persona, Sebastián. Yo también me siento unida a ti. Gracias, de
verdad. Y ahora con tu teléfono y el mío, alúmbrame que voy a maquillarme para
estar linda para ti y para mí. Además, podemos brindar con un trago de agua, ya
que todavía hay bastante en la botella.
Mientras
ella se maquillaba, sentada al lado de él, con la falda subida hasta casi las
ingles, él fue corroborando toda la belleza de su compañera de encierro. No
pudo evitar un estremecimiento por ese revelarse de las formas de ella. Cuando
hubo terminado, él no pudo abstenerse de decirle, “eres verdaderamente linda”,
y ella, sonriendo, le respondió, “tú eres muy guapo”.
Pasaron el día conversando, cosas nacidas de lo más profundo de sus sentimientos, asimismo rieron a ratos, y el taladro insidioso de la emoción los fue penetrando, los fue acercando. Un rato de esos ella apoyó la cabeza en el hombro de él y ya no la retiró. Así, con palabras surgidas de la verdad, unidos como dos hermanos siameses, pudieron esquivarle al hambre. Al anochecer, las baterías de ambos celulares se habían agotado. En la oscuridad completa, ella se recostó depositando su cabeza sobre los muslos de él. La vibración del calor que surgía de sus cuerpos, los iba colmando como una promesa. Esa calidez de las almas en encuentro, atravesaba el aire y llegaba al cuerpo del otro. Era la ternura que se materializaba en ondas que los dos sentían. Así, él, le acariciaba el cabello y ella lo dejaba hacer. Así, él, le recorrió con el dedo índice el centro de la frente, de arriba hacia abajo, y luego el dorso de la nariz suavemente respingada, el perímetro de los ojos ahora cerrados, pero que, sin embargo, preveían la ternura. Y llegó a sus labios y los recorrió en todo su contorno, en un ejercicio de conocimiento de formas y tersuras, de perfecciones estéticas, y, en medio de ese recorrer, ella le besó el dedo. De esa manera prosiguió por el mentón, por toda la longitud del cuello, por todo el alrededor de sus senos cubiertos por la blusa. Indagó también la fosa cálida de su ombligo que se perfilaba entre los botones de la blusa, y por encima de la falda llegó a los suburbios de su sexo, y siguió luego por sus muslos desnudos, por sus piernas, por sus pies. La lámpara mágica de la ternura alumbraba toda esa lobreguez y los fue inundando de un placer pequeño, que era apenas como una sugerencia, como una insinuación a sumergirse en el mar vasto y presentido.
 |
| Foto Archivo EP |
Todo era silencio, todo era noche, y
únicamente los breves sonidos de sus respiraciones, los quebraban. Porque ella
sin decir palabra, se quitó la blusa; porque él sin pronunciar fonemas le besó
los pechos. Porque ella se abrió a él, y él entró en ella, deslumbrado por
tanta luz. Y los brazos se aferraron al otro cuerpo, intensamente, como
enredaderas en un muro, para no permitir, que la felicidad que rondaba por allí
cerca, pudiera disolverse con la proximidad del mundo. Los besos manifestaban
sus códigos de sol, de estrellas y de cosmos, y se entendían en el lenguaje
imperecedero de la piedra y el fuego. Y así se amaron, en silenciosa
exaltación, en generosa entrega. Luego, volvieron a hacerlo, buscando
atiborrarse del otro, mientras afuera, la bulliciosa noche de la ciudad, a
pesar de su empeño no podía llegar a ellos, en ese ascensor de la vida en que
estaban encerrados, en esa cárcel paradójica que les había permitido, aunque
fuera por pocos momentos, el goce de la libertad plena. Después, durmieron en
paz, recostados, ceñidos entre sus brazos que todavía hablaban el lenguaje del
amor efímero, pero que quedaría eterno en la memoria del espíritu.
 |
| Foto Archivo EP |
Los
golpes desde afuera de la puerta principal, los despertaron. Ellos respondieron
que sí, que estaban dentro. Alguien corrió a conectar la energía eléctrica.
Ellos acomodaron su aspecto lo mejor que pudieron. La luz volvió, la puerta automática
se abrió. Tres o cuatro personas los miraban como si fueran apariciones
surgidas del manantial de las tinieblas. Ellos agradecieron. Dijeron que
preferían llegar a la planta baja, descendiendo por las gradas. Él bromeó
afirmando que de ascensores ya tenían bastante. Bajaron, y al ir de bajada, la
gente que los había rescatado descendió con ellos. Llegaron así hasta cerca de
la puerta de ingreso al edificio. Él la miró a los ojos y buscó vanamente una
señal en los mismos. Aquellos bellos ojos eran, ahora, sólo los de una colega
que alquilaba una oficina en el mismo predio. Entonces, los de él igualmente se
extraviaron y empezaron a ahondar el camino de la melancolía. Ella, aunque lo
disimulaba, ya estaba extraviada en la nostalgia que sabía que en el futuro la
aprisionaría. Pero el mundo, la vida, debían continuar.
–Hasta
pronto, ingeniera –le dijo él, estrechándole la mano.
–Adiós,
arquitecto – respondió ella.
Ambos
se lanzaron a la calle que empezaba a vivir su bullicio cotidiano.
 |
| Foto Archivo EP |
EL VISITADOR DE MUSEOS
,%20Plaza%20de%20la%20Se%C3%B1or%C3%ADa,%20Florencia,%20Italia,%201501%20%E2%80%94%201504.png) |
| El David de Miguel Ángel Buonarroti, Plaza de la Señoría, Florencia, Italia |
Le gustaba el arte en general, le gustaba todo lo que se refiriera a él. Le gustaban la literatura, el teatro, la buena música, la arquitectura y, desde luego, cuando podía recorría los museos. Había visto los pequeños, los pobres, y también algunos de los más grandes y ostentosos. Claro, no todos habían marcado su vida, pero algunos sí. Y, precisamente en los grandes y ostentosos, sabía que debía evitar la sobrecarga, la profusión, el abigarramiento. Sabía que debía ir a lo que buscaba, al punto preciso. No por eso dejaba de darles miradas fugaces a tanta ostentación de belleza, pero prefería no perderse. Iba, hacia lo que quería encontrar.
Por supuesto que amaba también, muchos,
muchísimos artistas cuya trascendencia no era tan grande como la de otros. Por
ejemplo, en Bolivia, se había encontrado con un pintor que le pareció enorme.
Se trataba de Cecilio Guzmán de Rojas y dos de sus obras habían quedado en su
memoria emocional para siempre: El Cristo Aymara y El Triunfo de la Naturaleza.
Y conoció y amó varios más, pero Guzmán de Rojas llenó las ansias estéticas de
su alma. Era muy joven entonces, pero esas imágenes siempre lo persiguieron en
el recuerdo.
El
hombre, Luis, no era rico, pero tenía un buen pasar y un salario que le hacía
posible darse algunos gustos que para muchos eran inalcanzables. En sus
recorridos por Sudamérica, siempre visitaba algún museo y salía prendado de la
obra de algún artista. Era, además, guapo, culto, bien leído, y eso le brindaba
acceso a la otra de sus pasiones: las mujeres, que significaban para él también
la persecución (y la posesión transitoria) de la belleza que siempre buscaba.
Arte y sexo, a veces también amor, dominaban el panorama de su alma. En el
amor, sin embargo, pocas veces fue afortunado, porque cuando intentaba
encontrar la belleza en el espíritu de sus parejas, pocas veces pudo acceder al
mismo y entonces una sensación de incompletitud se apoderaba de él y lo
derrotaba en crisis transitorias de angustia. Por eso, sus parejas más o menos
estables fueron pocas y prefería los romances fugaces, en los que sólo la
belleza externa le era alcanzable. Llegó así, a los cincuenta años, en un
transcurso en el que, sin ser héroe, había corrido muchas aventuras.
Cuando
era adolescente, fue en los libros de reproducciones de museos, donde había
empezado a conocer y a diferenciar los artistas (aunque todavía no los estilos)
que le abrían surcos de luz en el espíritu, y también a saber en qué museo se
encontraba cada uno. Fue asimismo en esa época en que había empezado a conocer
en los cuerpos de sus amores transitorios y generalmente tormentosos, la
belleza de la mujer, su misterio y sus fuentes insospechadas de placer. Fue el
tiempo de Alicia, de Susana, pero sobre todo el de Anita, tan intensa, tan
alocada, tan abismalmente culta, tan desesperadamente cruel. Así aprendió en
qué galería encontraría cada obra que perseguía, así aprendió, igualmente, que
sus amores serían siempre impredecibles y reveladores.
No
fue, a pesar de lo anterior, sino fruto de la casualidad, que estando en Nueva
York se encontró con el Guernica de Picasso en el Museo de Arte Moderno donde
se exhibía temporalmente. Sorbió con intensidad el horror de esas imágenes, fue
tratando de entender y sentir el simbolismo de cada figura, la magia de su
creación. Estuvo unos veinte minutos contemplándolo y salió de allí henchido de
emociones. Fue en ese tiempo en que había encontrado la magia, la ternura, las
renovadas revelaciones físicas y espirituales de Amanda, que lo acompañaba
durante aquellos días y que un día se fue haciendo honor a su libertad y
dejándolo en la angustia y el desamparo.
Años después, acompañado de Greta, en Berlín, se encontró con Lucas Cranach el Viejo, en la Gemäldegalerie y se sintió avasallado por los mensajes de las formas de La fuente de la juventud y de Adán y Eva. Greta, de alma generosa y poseedora de los más maravillosos ojos azules, lo observó perderse y temblar ante esos cuadros que él trataba de poseer con la mirada y se conmocionó al recordar que de una manera parecida él la había mirado cuando la conoció, y que ella, sin resquemores ni vacilaciones, se dejó poseer y subyugar, consciente de que ese amor que nacía en ella no tendría futuro ni prolongaciones, que se limitaría al tiempo que durara la estadía de él en esa ciudad.
Greta, desde las
raíces de su ternura, al salir de la galería, le compró y le regaló las
reproducciones de las dos obras que más habían impactado a Luis. Pero también
en esa ciudad, él que no se sentía amarrado a nadie sino a Luisa que se había
quedado esperándolo en su tierra, tenía sus incursiones solitarias, secretas,
levemente desleales, y un día se internó en Berlín Oriental, y allí entre
deslumbrantes epifanías, se descubrió caminando por una calle de Babilonia en
el museo de Pérgamo. Su arrobamiento, su íntima felicidad, fue tan intensa como
la de la noche en que vio emerger, por primera vez, entre ropas que caían, el
cuerpo claro de Greta y su entrega sin reservas ni pudores. La pasión, en ese
momento vivida, solo podía equipararse a la que experimentó en la caminata por
la impresionante calle babilónica del Pergamun Museum.
En Berlín, habría más todavía, porque en un nuevo tránsito secreto y sabiendo lo que iba a buscar, y esta vez absolutamente infiel con Greta y aun con Luisa, se encontró con Nefertiti en el Ägyptishes Museum. Es que allí, en una cita de amor acordada solamente en su alma, se encontró con la imagen de la belleza absoluta, con la fascinación plena ante la hermosura desde siempre soñada. Es que la había amado desde sus más jóvenes años, cuando hojeando en un libro de arte, ella surgió como un amanecer y, entonces, se prometió que algún día iría a su encuentro. Se dio de frente con el pequeño busto de la reina egipcia y quedó detenido por unos instantes, pues lo atravesaron fulgores paralizantes emanados del epítome de la perfección hecha mujer.
 |
| The life and death of Queen Nefertiti |
A pesar de los miles de años de distancia entre ella y él, Luis sintió que, desde esa suma de formas, se le transmitían fragmentos de vida, de pasión, de exaltaciones, de noches lúbricas en un lecho de un palacio desaparecido y sintió, simultáneamente, la emoción de ser él el que la tenía en ese tálamo, y percibió igualmente, la conciencia, un tanto distante pero entristecedora, de saber que aquello no era posible. Permaneció casi una hora mirándola desde cada ángulo, absorbiendo cada detalle con sus ojos ávidos, con su piel dispuesta como un aspirador de perfección, como una esponja capaz de chupar todos los fluidos secretos que se expelen desde la gracia de lo humanamente perfecto y endiabladamente armonioso.
Pensó,
y envidió por unos instantes, al artista, posiblemente llamado Tutmose, que
copió esas irresistibles formas vivas, y también lucubró, invadido por la
piedad, que para ese hombre que realizó la obra, la vida posterior debía haber
perdido todo sentido, luego de contemplar la absolutez de la belleza. Le
dolieron a Luis, el alma y la carne ante tanta revelación. Esa noche, de nuevo
con Greta, al hacerle el amor, vio cómo el rostro moreno de Nefertiti, por
instantes se sobreponía al blanco y enmarcado de trigo, semblante de su amante
alemana.
Cuando fue al Louvre, por segunda vez, se sintió un tanto hereje, pues pudo confirmar que, nuevamente, La Gioconda no terminaba de gustarle, pero volvió a la atestada sala de la Mona Lisa para corroborarlo. Sin embargo, había tres obras que buscaba y con las que había soñado por años. Eran dos esculturas y una pintura. Así se enloqueció con la Victoria de Samotracia, y aquella extraordinaria Niké griega le hizo detestar a todos los que en este mundo llamaban a una marca de zapatos deportivos como “naik”, bastardeando el nombre de la Diosa griega de la Victoria. Su intelectual compañera francesa de esos días, Nicole, que se parecía más a la pintura que persiguió hasta encontrar, La gran Odalisca, de Ingres, estuvo de acuerdo con su apreciación y agregó que ese mal gusto únicamente podía ser cosa “des stupids americains”. Y llegaron finalmente al tercero de sus objetivos, Eros y Psique, la deslumbrante escultura de Canova, tan plena de reflejos, tan sugestiva, tan novedosa desde cada ángulo que se observara, tan conmovedora.
 |
| Eros y Psique, Antonio Canova, Museo del Louvre , París (1757-1822) |
Aquella noche, Luis desnudó a Nicole como a
la Odalisca, y luego le pidió que cerrara los ojos como si durmiera, y él, que
ya no andaba en edad para esos trotes, intentó despertar con un beso a la
Psique dormida e imitar entre ambos la forma de la escultura que durante la
tarde habían venerado. No lo lograron, claro, y aunque se amaron febrilmente
esa noche, él, una vez más, fracasó en llegar al alma-psiqué de aquella Nicole
que, aunque le siguió el juego, lo frustró en su esperanza de que el amor
pudiera salvar el alma de esa humana que yacía con él en un hotel de medio pelo
en París. Otra frustración fue que, por un problema de horarios, no pudieron
ver la talla de las manos arrebatadoras de la Catedral, de Rodin, pero en el restaurante en el que cenaron, acercaron sus manos imitando la famosa escultura
y eso, a Luis le sirvió de esbozo de consuelo.
Nicole,
que era buena persona, no obstante que no le rindió su espíritu, acompañó a
Luis a Roma y allí se sumergieron en El Vaticano. En un maratónico recorrido de
muchas horas, esquivando tanto para ver, tanto para disfrutar, se deslumbraron
con La Piedad, de Miguel Ángel, con esa sublime expresión del amor. Siguieron
luego con la Visión de la Cruz, de Rafael y terminaron, por supuesto en la
inquietante Capilla Sixtina, verdadera catedral de la belleza, apoteosis de los
sueños, intuición de Dios o del hombre dios, capaz de sacar del alma y de crear
con la fuerza de su pasión y de su cuerpo de materia lábil, todo aquel
esplendor de la belleza. Luego, en la noche, ella le entregó por última vez en
la vida, todo el refulgir de su hermosura de mujer, todos los deleites y las
sombras de la despedida en ríos de fuego que a él le incendiaron el alma. Y
contribuyeron a ese ardor, la superposición, que él creyó descubrir, de algunos
rostros de las mujeres de las pinturas de Klimt (tan lejano, tan ausente) al de
la bella francesa que gemía bajo su cuerpo.
 |
| El Beso. Gustav Klimt |
Un
par de años después, Luis visitó España y en Madrid, se preparó meticulosa y
sabiamente para cumplir sus objetivos. Paseó largamente y sin prisas por el
Barrio de las Letras mientras se le deslizaban por la memoria, flujos de letras
que se acomodaban para formar palabras, oraciones y fragmentos de textos de
Lope de Vega, de Cervantes, de Quevedo, de Góngora, alguna vez leídos, y luego
perdidos, y entonces, en el transcurso de ese caminar, recuperados. Comió
paella más de una vez en los restaurantes de la Plaza Mayor, tomó café en la
Gran Vía, fue a un espectáculo mediocre de Flamenco que se compensó porque allí
conoció a Daniela, mucho más joven que él y devota de la libertad, eso decía, y
que lo confirmó cuando luego de amarse ella le advirtió: “No se te ocurra
enamorarte de mí, porque a mí sólo me interesa el sexo, no los sentimientos”.
No sabía Daniela que él, durante los espasmos de la pasión, había confundido la
cara de ella, con la de La joven de la Perla, la protagonista de la maravillosa
obra de Vermeer. Con Daniela, aunque le costó convencerla, fueron al día
siguiente al Museo del Prado.
El Prado, más modesto en su estructura que otros de los grandes museos, contiene, sin embargo, una enorme riqueza de colecciones. Hay tanto y tan bueno, que el visitante, al igual que en los demás, debería pasarse días en recorrerlo. Pero Luis, sabía lo que quería ver. Así, se detuvieron ante La Anunciación, de Fra Angélico, y Luis, conmovido por las formas tan simples y tan vivas, fue asaltado por el borroso recuerdo de algún texto leído hacía tiempo, cuyo autor no recordaba, y que hablaba del hombre que pintaba ángeles en cada puesta de sol. Luego, estuvieron frente a las obras de El Greco, los rostros alargados y sombríos, los colores pálidos, los caballeros que representan la visión de este griego sobre el espíritu español. Era imposible saltarse a Diego de Velásquez y menos a Las Meninas, con la Infanta de España relumbrando desde el centro, en el taller del pintor, y el mismo Velásquez apareciendo atrás, observando la escena. Luis sentía los sacudimientos de su alma ante la contemplación de esa perfección, Daniela, no obstante, su cortesía, se aburría durante el tiempo que le pareció infinito en que él se quedó frente a la obra de arte.
Pero Luis
tenía fijado un objetivo principal, que era llegar hasta Hyeronimus Bosch.
Frente a El Jardín de las Delicias, Luis, que la observaba de reojo, vio que
Daniela por fin se animaba. Pero él no estaba para prestarle atención a Daniela
sino a esas imágenes del Paraíso, de la lujuria, de los tormentos del infierno.
Estuvo mirando en detalle la profusión de imágenes fantásticas, durante más de
media hora, hasta que las palabras de ella, que evidentemente no era muy dotada
en cuanto a conocimientos, ni amor por la pintura, al ver la parte central del
tríptico, le dijo: “Estos eran más depravados que yo, por lo visto”. Aunque él
no respondió a lo que consideraba un exabrupto, allí acabó el romance con la
joven española y, al día siguiente, partió hacia Florencia.
 |
| Foto Archivo EP |
Todos los sueños, todas las exaltaciones, se le hicieron realidad en la sin igual Piazza donde se dio de frente con las maravillas de la Catedral de Santa María del Fiore, el alucinante Baptisterio y sus puertas talladas por grandes genios como Donatello, Bruneleschi, Ghiberti, Pisano, y que Miguel Ángel, cuando las vio las llamó las Puertas del Paraíso. No fue menor su emoción con las esculturas de la Piazza de la Signoría, aunque el David, de Miguel Ángel, y las obras de Donatello y de Baccio Bandinelli, fueran réplicas. Allí respiraba arte, respiraba historia y vivía los albores de una felicidad próxima a concretarse. Había ido solo, había cometido un acto de infidelidad con muchas de las mujeres a las que quiso, pero él tenía una cita con una mujer más bella, con un amor secreto, arrinconado en algún espacio de su alma, desde que la viera, por primera vez, en algún libro de imágenes de los grandes pintores. Allí se encontraría con Simonetta Vespuci y, con el corazón galopándele en el pecho, se dirigió hacia ella.
En la Galería degli Ufizzi, estaba Simonetta surgiendo de
una concha marina, recibiendo el soplo de Céfiro, mientras flores caen del
cielo y ella, desnuda, cubre su sexo con su larga cabellera color canela. Sus
pechos pequeños, los muslos resplandecientes y perfectos, las piernas y los
pies en una arrebatadora armonía, el rostro que suma todas las excelencias y
las promesas. Allí está esa Venus, esa Afrodita que nace, y que Sandro
Boticelli, el maestro pintor del Renacimiento que también la amó, como tantos
otros, ahora se la ofrece. Él la contempla, la acaricia en su imaginación, la
desea, y en secreto, le jura amor eterno. “Siempre te voy a amar. Sólo tú y
Nefertiti, perdóname, serán los verdaderos amores de mi vida. Seré fiel aunque
esté con otras cuyo andamiaje de carne, me sea más accesible que los sueños de
ti. Perdóname, Simonetta y recibe mi entrega desde hoy y para siempre”.
 |
| El nacimiento de Venus. Sandro Boticelli |
Luis
tenía 49 años en el momento de su encuentro con la Venus de Boticelli. Siguió
intentando conocer la obra de los grandes maestros y buscó, entre otras, la de
su amado Van Gogh y vio sus ríos de cielo, sus ríos de estrellas, sus ríos de
trigo, sus ríos de luces. Pero algo se había quebrado en su alma. Sus
contemplaciones de pinturas ya no lo colmaban como antes, pues la dimensión de
sus sueños se llenó con las dos mujeres que para él habían saturado todos los
espacios del arte y de la vida. Tuvo también otras mujeres, pero al amarlas, ya
carecían de rostro y de cuerpos propios. Él les hacía el amor solamente a
Nefertiti y a Simonetta. Esto al principio no lo alarmó, pero cuando en cada
lecho que compartía con mujeres nuevas no podía sino ver a las diosas que se
habían apoderado de él, empezó a preocuparse y a buscar una solución.
Únicamente que, como suele suceder, equivocó el camino, tomó la dirección
errónea y su mente, ya confundida, lo llevó a buscar la verdad y la sanación en
quienes debía, al menos para los cánones normales, esquivar. Viajó otra vez a
Europa, con apenas dos destinos fijados: Berlín y Florencia.
Luis ya no encontró a Nefertiti en el viejo museo ubicado en Charlottemburg, pero averiguó que ella había sido trasladada al Neues Museum. Entró al edificio desconocido en un estado de total intranquilidad, pues allí estaba para definir el destino de su amor. El busto inalterable de la reina lo miró desde su inmovilidad calcárea; él, la miró con los ojos de la pasión insatisfecha. Él le habló, le dijo que la amaba, le preguntó si ella sentía lo mismo por él. La imperturbabilidad de la piedra fue la única respuesta. Luis se desesperó, giró para irse. Entonces oyó una voz que venía de muy lejos y que le decía: “A ti me entrego Luis, mi señor”. Se volvió hacia ella y vio cómo sus labios se movían, cómo sus ojos cobraban vida, cómo todo el rostro de Nefertiti le sonreía. Empezó entonces a reír, corrió hacia ella, intentó mover la campana de cristal que la cubría. Entonces una voz gritó “halt” y dos guardias lo tomaron de los brazos y lo derribaron al piso. Cuando se lo llevó la policía pudo mirar por última vez la cabeza de piedra que seguía imperturbable, aunque, en el segundo final, a Luis le pareció advertir que esbozaba una leve sonrisa. Luis, no pudo seguir viaje a Florencia, ya que quedó internado en un instituto psiquiátrico de la capital alemana. Allí, algún enfermero que entiende español, dice que todo el tiempo Luis habla de pintura, pero que nadie lo entiende.
 |
| Busto de Nefertiti. 1345 a.C (Tutmose). Neues Museum, Berlín, Alemania |
 |
| Foto Archivo EP. Busto de Nefertiti |
EL FISGÓN DEL PATIO DE COMIDAS
 |
| Foto Archivo EP |
Sí, la verdad es que él había tenido muchos amores, fugaces y de los otros. Incluso había estado casado, no por largo tiempo, un par de veces. Eso sí, se cuidó y también lo ayudó la suerte (o la desgracia), a no tener hijos. Pero claro, a los setenta años ya no hay amores de aquellos ni tampoco la belleza que lo había acompañado hasta los sesenta y un poquito más. Así era, el dios de otros tiempos se había agotado y ahora era apenas una sombra de sí mismo. Pero hay cosas que no desaparecen, algunos fulgores, unos resplandores mínimos que permanecían de los tiempos espléndidos. Ya se sabe, el zorro pierde el pelo, pero no (todas) las mañas. Y lo que quedaba de él era su mirada, no tan insolente, no tan subyugante como antes.
A lo largo de su vida, muchas mujeres
le habían confesado que no aguantaban sus primeras miradas, aquellas que además
de intimidarlas les producían una secreta excitación, un deleite a veces
vergonzante de saberse codiciadas al sentirse acariciadas y desnudadas por esos
ojos. Y él lo sabía, claro; estaba seguro de la influencia del juego de sus
ojos: primero, mirarlas como al descuido; luego, con una insistencia un tanto
temerosa, aparentemente tímida, hasta con escrúpulos, se podría decir. Él sabía
también, que ellas enseguida se sabían observadas y que algunas, las más, le
devolverían la mirada con distintos grados de intensidad según su condición y
su audacia. Y cuando eso sucedía los ojos de él se volvían más osados y él,
desde ellos, les hacía saber que les estaba proponiendo amor, que las estaba
desnudando. Y aunque pocas veces todo lo anterior terminaba en fracaso, por lo
general, ya era sólo cuestión de empezar a conversar, de invitar el primer
café, de salir a comer algo.
Sin embargo, él no se creía un seductor, de alguna manera tenía
conciencia de que las cosas eran y son al revés o, al menos, de que no es un
acto mágico el que atraía a las mujeres, sino que ellas, cuando lo notaban,
jugaban al juego de la seducción como sólo las féminas saben hacer, y que eran
ellas las que dirigían todos los actos de él, con sutileza y sabiduría, para
que él se acercara y comenzara todo. Él, Pedro, tenía tendencia a creer que no
era completamente un cazador, sino que, finalmente, solía ser cazado. Años y
años, mujeres y mujeres, habían ratificado en Pedro esa especie de certidumbre.
 |
| Foto Archivo EP |
No obstante, el tiempo inexorable lo va desgastando todo y trae no solamente el deterioro sino las primeras embestidas de la claudicación. Entonces, entre los sesenta y los sesenta y ocho sus logros habían sido cada vez menos frecuentes hasta detenerse, al parecer para siempre, desde hacía dos años. Junto con esa derrota, una sensación nueva lo asaltó, y aunque no se atrevía a confesárselo, la soledad lo fue arrinconando en algún lugar secreto de su alma, pero él solía disimularla con bastante dignidad. Lo consolaba sí, el saber que no había sido canalla, que nunca tomó más de lo que dio, que cada partida había terminado siempre (o casi) en tablas, en un empate sin víctimas ni remordimientos. Su cultura también lo auxiliaba. Había sido hombre de abundantes y buenos libros y estos, en los albores de su soledad venían a rescatarlo, al menos transitoriamente.
Tenía una jubilación digna, que no le permitía darse los lujos de sus tiempos de esplendor, pero que le hacía posible mantener su pequeño apartamento, pagar una empleada que venía un par de mañanas por semana para ponerle la vivienda y la ropa en condiciones, y esa cantidad de dinero mensual, le admitía salir a almorzar y cenar afuera, en locales de medio pelo, generalmente en los Patios de comida que se habían vuelto comunes en los centros comerciales de la ciudad.
Iba variando esos locales para comer, no
tanto por el sabor de la comida, sino para escapar de los inevitables
televisores que pasaban programas de deportes hasta el cansancio. Alguna vez,
muy pocas en realidad, encontraba en esos locales a algún amigo o conocido,
pero su inveterada índole de solitario había determinado, siempre, que le
sobraran los dedos de una mano para contar a sus camaradas. Pero le gustaban
los Patios de comidas, mucho más que los pequeños restaurantes a los que podía
también acceder, porque en esos lugares amplios y multitudinarios podía ver,
con cierta desesperanzada satisfacción, muchas bellas e inalcanzables mujeres
que comían solitarias en las mesas vecinas.
 |
| Foto Archivo EP |
Sin embargo, uno de esos locales se había vuelto su preferido e iba allí, a almorzar, cuatro o cinco veces por semana. Y de uno de los restaurantes de ese enorme local, se había vuelto asiduo. La cajera, joven, hermosa y además simpática, se había vuelto su amiga en los escasos minutos en que marcaba su pedido y le entregaba la factura para que recogiera, cuando le llegara el turno, la comida que había solicitado. Él nunca supo si fue la cajera el motivo de su preferencia o la calidad un poco más que mediocre de la comida. Pero ella, con el correr de los días, le había contado algunos hechos trascendentales de su vida: que estudiaba en la universidad, que trabajaba para pagarse la carrera, que no tenía novio, que le gustaba mucho el cine.
Y cuando
él aparecía frente a ella, lo recibía con una sonrisa radiante y le decía: ¿Lo
mismo de siempre u hoy va a cambiar de plato? ¿Con Coca Cola, no es cierto?
Además, se sabía de memoria el nombre que tenía que colocar en la factura y que
Pedro había exigido la primera y otras veces, aunque ya no tenía que rendir
cuentas de impuestos pues ya no trabajaba. A él le gustaba todo ese buen trato
y se fijaba en la sonrisa, en la alegría natural de la muchacha, en su bello
rostro moreno. Pero la realidad ya le había dejado sus enseñanzas, entonces ni
siquiera fantaseaba levemente con tener algo con ella.
 |
| Foto Archivo EP |
Lo que sí le gustaba era mirar a las mujeres de las otras mesas, pues él, que llegaba cerca de las dos de la tarde, solía conseguir una mesa al borde del inmenso patio de comidas, desde donde podía abarcar con la vista casi todas las demás. Y con algunas de esas damas se permitía dejar volar sutilmente la imaginación, sin maldad y sin pretensiones, más bien jugando con él mismo. Las había de todo tipo y condición: rubias, morenas, pobres y de posición económica acomodada (lo deducía por la ropa). A veces, algunas venían en grupo y con uniformes de trabajo, y él concluía que se trataba de empleadas de empresas vecinas al local. En esos grupos, era frecuente encontrar dos o tres bellas, pero la mirada de Pedro no era honda, era más bien esquiva, hasta casi desolada. Bocas, cabellos, cuerpos, pasaban por un inventario somero y casi desinteresado en su mente.
Alguna, de repente, le recordaba a un lejano amor y entonces ya no la
miraba, sino que se perdía en sus propios recuerdos, en sus ensoñaciones, que
tampoco se prolongaban más de escasos minutos. Solía salir de esas
contemplaciones y con indulgencia y un poco de vergüenza e ironía, se decía a
sí mismo: “Soy un voyeur. Soy el fisgón del patio de comidas”. Y así,
terminados sus alimentos, se marchaba con más pena que gloria a continuar con
su vida, que consistía en caminar la distancia no muy lejana hasta su vivienda
y entregarse a los libros o a sesiones más o menos amargas de televisión. Pero
el del restaurant era su juego, su ínfimo paraíso que se repetía, generalmente
con menos suerte, en algún otro patio de comidas al que asistía en la noche,
pero sabía que ese juego estéril tendría un mejor destino, en su lugar
preferido, al día siguiente al mediodía.
Pero la reiteración de ese paraíso ínfimo le aburría, la repetición del juego de semimiradas carentes de la pasión de antaño unida a la falta de fe en sí mismo, a veces lo hacían olvidarse de su función de “voyeur”, aunque continuaba sentándose en su posición privilegiada, de espaldas al mostrador en el que trabajaba su amiga la cajera y con vista de casi toda la sala. Sin embargo, un día ella surgió como una epifanía, rotunda, llamativa, ineludible. Rubia como la cebada, con ojos verdes intensos, de rostro un poco tosco pero hermoso, en el que resaltaban sus labios abultados a los que se sumaba un cuerpo cincelado con todas las crueldades de algún misterioso mestizaje. Verla, le produjo un súbito deslumbramiento, un sacudón que recorrió toda su gastada humanidad y la llenó de una energía desconocida. Ella se sentó, frente a él, a tres mesas de distancia y, como el local no estaba lleno, podía observarla sin obstáculos, pero no sin remordimientos.
Su mente le dijo que no fuera estúpido, que esa era una tarea inútil, que no tenía ningún tipo de esperanza; pero la intensidad de la belleza de ella tenía cautivos a sus ojos que brillaban con renovada intensidad. Los ojos de ella, atraídos por tanta energía que partía de Pedro, se levantaron del plato de comida y se encontraron con los de él. Fue sólo un segundo y él, avergonzado y en un acto de enorme voluntad, bajó la mirada. Entonces le vio las piernas, cruzadas y enfundadas en un jean ajustado, que se revelaban por debajo de la mesa a la que estaba sentada. Ella volvió a su comida, se olvidó de él que sólo había sido una figura borrosa, intrascendente. Él, luchando contra su cerebro que le indicaba que no debía mirarla, se rindió ante los impulsos de su alma extrañamente rejuvenecida y volvió a enfocarla, consciente de que estaba cometiendo un acto absurdo.
 |
| Foto Archivo EP |
Esta segunda vez, ella no se percató, o no quiso hacerlo, de la observación del fisgón. Él, al cabo de un tiempo, logró que su cerebro por fin se impusiera y separó la vista de ella, pero ya la tenía grabada, plena de fulgores, en algún oculto lugar de su esencia. Pensó que era increíblemente bella, pensó que debía tener poco más de veinte años, y entonces, una llamarada de alerta surgió desde su conciencia y le dijo que era un viejo estúpido, que la triplicaba en edad, que debía tener algo de dignidad. Pero la pulsión intensa otra vez se impuso y sus ojos volvieron a buscar los de ella que sintieron la llamada y se encontraron con los de él. Con desenfado, pero sin burla, ella le sostuvo la mirada e hizo un leve movimiento de cabeza como diciéndole que no fuera idiota, que él ya no estaba para esos trotes.
Entonces él cedió y, aunque se dedicó a su comida, hizo lenta la tarea de comer
hasta lograr que ella terminara antes que él, que se levantara de su mesa y que
saliera desgarrando el aire con su figura maravillosa y triunfante, que él no
vaciló en mirar, ahora sin peligro a ser descubierto. Luego, al regresar a su
casa, él lo hizo sumido en un torbellino de reproches y con el corazón agitado
machucándole el esternón como si hubiera corrido una carrera de 400 metros,
mientras las imágenes de ella, de sus ojos infernalmente verdes y su caminar de
diosa, le sacudían el cerebro y parecían a punto desgarrarle los huesos que lo
contenían. Su día fue malo, colmado de inquietud y en la noche, por largo
tiempo lo acompañó el insomnio abigarrado de imágenes de la mujer de los ojos
de selva.
Al día
siguiente despertó temprano. Había dormido poco, y por corto tiempo lo
acompañaron la serenidad y la reflexión. Todavía, mientras se preparaba el
desayuno, se dijo que no podía ser tan tonto, que tenía centenares de buenos
libros leídos que hablaban de verdades inexcusables que deberían situarlo en lo
que realmente era. Se dijo, que, para no tentar a las ensoñaciones, ese día no
iría al patio de comidas, que cambiaría de lugar para evitar un nuevo posible
encuentro con ella, para evitar una posible vergüenza abominable. Pero entonces, mientras con serenidad
levantaba un trozo de pan con mantequilla, se dio cuenta de que en realidad
estaba ansiando que llegara la hora de ir allí, de regresar al local donde
comía, porque lo único que quería, lo único que llenaba todos los espacios de
su alma, era el deseo de volverla a ver. Las largas horas hasta casi las dos de
la tarde, fueron un infierno que ningún libro pudo calmar ni ninguno de los
doscientos canales que recibía su televisor.
Cuando llegó al local, ella ya estaba allí. La vio en cuanto entró y la siguió de reojo mientras se acomodaba en una de las mesas marginales que le permitían atisbar. Ahora, ella estaba un poco más lejos que el día anterior, en la quinta fila de mesas a partir de la suya. Pedro empezó a mirarla, ella lo sintió, lo miró y lo reconoció. Un poco sorprendida pero no molesta, bajo la mirada y prosiguió con su tarea de cortar un trozo del pollo que tenía en el plato. Los ojos de él no retrocedieron, continuaron su tarea feroz de devorarla mientras la mente se le llenaba de imágenes. Imaginó nítidamente el hermoso cuerpo desnudo de ella junto a su cuerpo un tanto difuminado, pero ambos movilizados por el impulso simple, no erótico, de conocerse.
 |
| Foto Archivo EP |
No eran dos cuerpos que buscaran un encuentro sexual, solamente el borroso cuerpo de él que descubría aquel otro distinto y deliciosamente bello. Esas imágenes se le disolvieron, pero mantuvo la mirada intensa, imperiosa. Ella lo sentía, sabía que la miraba, sin necesidad de levantar la cabeza. Le parecía un tanto absurdo, aunque se sentía halagada y a la vez un poco piadosa.
Levantó entonces los ojos y las miradas se encontraron. No había furia en los ojos de ella, sino serenidad; no había lascivia en los ojos de él, apenas intensidad. Se mantuvieron mirándose algunos segundos y entonces ella se puso de pie y empezó a avanzar hacia él. Él le leyó la emoción que la movilizaba y no tuvo miedo. Durante el breve transcurso de la caminata las miradas no se desprendieron y ella, al llegar junto a él se inclinó pacíficamente, casi con ternura, y le dijo cerca al oído:
─¿Por qué
me mira así, señor?
Él, sin
temor y alentado por una fuerza extraña, suavemente le replicó:
─ Porque es
usted muy bella, y la belleza debe mirarse para que le haga bien al alma.
Ella,
acostumbrada a otras palabras, a otras modalidades, se ruborizó brevemente.
─ Pero,
¿por qué?, ¿por qué usted? ─aclaró.
─ Porque yo
sé admirar lo hermoso, y usted lo es tanto que mis ojos, aunque me lo proponga,
no pueden evitarlo.
Ella esbozó la mueca de una sonrisa, se acomodó el pelo, y en una reacción que no esperaba, se oyó respondiéndole:
─ Gracias.
─ Sé que
esto puede parecer absurdo, pero mejor, ¿por qué no trae su plato, se sienta
aquí conmigo y conversamos? Es bueno conversar.
 |
| Foto Archivo EP |
Ella no
supo por qué y aunque era ilógico, aunque rompía con todos sus hábitos, sintió
una confianza nueva, inédita en su vida, y le dijo:
─ Lo
traeré.
Entonces se
fue y regresó con su comida. Mientras caminaba como rompiendo la ley de la
gravedad y opacando personas y objetos, él vio cómo las miradas de algunos
hombres de las mesas próximas, la seguían con devoción.
─ Aquí
estoy, ─le dijo mientras se sentaba al lado de él.
Hablaron hasta un buen rato después de que hubieron terminado sus alimentos. Hablaron en paz, sin exaltaciones. La mirada de él se aplacó; la de ella continuó refulgiendo por la índole de sus ojos. Se dijeron sus nombres, ella se llamaba Juana Brouwer. “Mi papá era holandés. No lo conocí, se fue a los pocos meses de que yo nací. Mi mamá era nativa de estas tierras, era india”. Él pensó, y se lo dijo, que sólo esa mágica alquimia de las sangres podía haber originado a alguien tan hermosa. Ella le contó de una infancia y una adolescencia llena de penurias, allá lejos, en el poblado. Le avisó también que tenía 23 años y que, cuando su madre murió, se vino a la ciudad, que aquí trabajaba, que con ello tenía para vivir con cierta comodidad, que no tenía novio ni era casada, que había tenido un hijo que murió pequeñito.
Él le contó que era jubilado, pero
que había trabajado casi toda su vida en el departamento de contabilidad de una
empresa importante y que, lo que le gustaba en la vida, eran los libros, los
buenos libros, y que de allí venía su gusto por la belleza y le reiteró que la
belleza de ella era extraordinaria, que se parecía a las mujeres que había
visto en algunos libros sobre pintura.
Ella le esquivó la respuesta, le contestó solamente “Gracias” y agregó:
“Yo de libros, nada. Sólo cursé la escuela primaria”. Quedaron en encontrarse
al día siguiente para almorzar juntos. Cuando ella se levantaba para irse,
Pedro le preguntó:
─ ¿En qué
trabajas, Juana?
Ella vaciló
un momento, hizo una casi imperceptible mueca con los labios mientras pensaba
en la gravedad de lo que iba a decir, y luego se inclinó nuevamente hacia él y
le dijo en tono de confidencia, pero sin ruborizarse:
─ Soy
prostituta… puta. También bailo.
Y entonces
se dirigió hacia la puerta de salida.
 |
| Foto Archivo EP |
Pedro permaneció sentado unos minutos. La enormidad de la belleza de ella seguía atrapándolo, aunque no se hiciera mayores ilusiones, pero sus últimas palabras lo habían golpeado, le dolían, no porque la prostitución le pareciera mala, sino porque él había hablado con esa mujer a la que, además de desearla más allá de los límites que su condición de viejo le imponía, la había sentido dulce, enormemente humana. Sabía ya, con innegable desolación, que el sentimiento, el cariño, habían empezado a nacer en él. Se dirigió entonces a su vivienda, embargado por el desasosiego y una remota esperanza.
No debía
quererla, se dijo, no debía enredar sus emociones en este asunto. Ella,
acostumbrada a evitar complicaciones de conciencia respecto de su vida,
caminaba pensando en el hombre cálido y tierno que acababa de conocer y que sin
duda la deseaba, pero se preguntaba si no había hecho mal, si no lo había
dañado con su franqueza rotunda. Descubrió, como una débil luz que se abría
paso en su alma, que no quería dañarlo. Se engañó con el falso consuelo de que
simplemente había sido honesta y decidió borrar ese tipo de pensamientos, para
seguir enfrentando esa noche, la vida que le tocaba vivir. El resto del día, de
la noche y de la mañana siguiente, Pedro vivió una inquietud creciente.
Antes de
las dos Pedro ya estaba sentado a la mesa del patio de comidas, cuando la vio
aparecer. Ella se había puesto un vestido corto, muy de verano, que revelaba
sus hermosas piernas y el color de su piel, algo cobrizo, contrastando con su
cabellera rubia. Calzaba sandalias, él le observó los pies perfectos y
súbitamente pensó en Gradiva. Ese pensamiento lo asustó pues había leído esa
historia y reflexionó que él no estaba para arriesgarse en ese tipo de
psicopatías. Sin embargo, la imagen de esos pies desprovistos de artificios, se
le quedó grabada en la memoria de una inédita emoción. Ella empezó a hablar.
─
Perdóneme, Pedro. Espero no haberlo decepcionado al contarle lo que hago, pero
sentí que debía decirle la verdad.
─ No, no me
decepcionas para nada. Sólo me duele porque me imagino que eso te debe generar
dolor. Pienso que tú mereces un destino mejor, que eres tan bella, que no te
hubiera sido difícil conseguirlo.
─ Yo
también lo pensé, a su tiempo, pero las cosas se dieron mal. Ahora ya es tarde
para torcerlas.
Ella le contó cómo la imposibilidad de conseguir un trabajo, ni siquiera como empleada doméstica pues era demasiado bonita y generaba desconfianza en las amas de casa, la impulsó a la prostitución. Le dijo, que se arrimaba a algunos cabarets donde a veces bailaba, donde hacía copas como todas las chicas y de donde salía a sesiones desesperantes de sexo con alguno de los clientes que había tenido el dinero suficiente para pagar su salida del local y su tarifa. Que ella trataba de mantenerse independiente, de no estar sometida a un cafisio, pero había algunos proxenetas que la presionaban. También, que había algún tipo loco por ella, que la perseguía y la celaba, pero que, hasta el momento, había conseguido esquivar ambas molestias.
Él la escuchó largamente, con devoción y, aunque no se atrevió a arriesgar ningún consejo, sintió que ella se sentía cómoda contándole esas cosas, abriéndole algunos de los secretos de su vivir. Cuando él le preguntó dónde vivía, ella le respondió que eso no se lo decía a nadie y que tampoco a nadie le daba su número de teléfono celular, aunque tenía uno que usaba para llamar, pero no para recibir llamadas.
Todos los
días almorzaban juntos y se iban conociendo cada vez más. Él, aunque Juana le
parecía la mujer más hermosa de la tierra, fue dejando en segundo plano sus
ensueños eróticos y un día, comprendió, sin asombro, que la quería bien. Sabía
también, que ella le tenía enorme cariño. Las conversaciones no tocaban para
nada el tema de la prostitución de ella. Juana, le confesó, que no había
perdido la ilusión de encontrar un hombre que la quisiera y la rescatara de la
sordidez en que vivía. Él la apoyó y le dijo que estaba seguro de que lo
conseguiría. Ella, entretanto, aprendió algunas historias de los libros que él
leía, supo, asimismo, de los dos fracasados matrimonios de Pedro y de su vida
anterior, un tanto promiscua. Un día, al terminar de almorzar, ella le sonrió y
le dijo sin preámbulos:
 |
| Foto Archivo EP |
─ Voy a
hacer el amor con usted, Pedro. Sé que me desea, sé que soy para usted como el
sueño último, la culminación de su vida. Entonces, le voy a dar mi cuerpo y
también un poquito de mi alma. Voy a hacer el amor con usted, pero lo voy a
hacer una sola vez. Lo haré porque lo quiero mucho y a mí no me cuesta nada
entregarle esa muestra de mi cariño. Pero no quiero que se enamore de mí, eso
no sería bueno. Yo voy a ir a su
apartamento, esta tarde a las cinco. Deme la dirección.
Pedro había
recibido la promesa de un regalo inesperado, algo que deseaba intensamente,
pero que, a fuerza de una ternura creciente hacia Juana, había ido desplazando
a lugares profundos de su ser, y aunque de noche ese deseo arañaba su
conciencia, él lo ocultaba porque pensaba que, si lo dejaba aflorar, la
imposibilidad de su realización lo haría sufrir. Pero ahora, eso era plena luz
y verdad, pues ella se lo iba a colmar. Al principio estuvo nervioso, se
imaginaba qué clase de torpe papel podría desempeñar en aquella relación, en
esa entrega de cuerpos tan disímiles, de potencias tan disparejas. Pero al cabo
de un rato lo invadió la paz al aceptar la certeza de que sólo debía ser él
mismo y que, para serlo, debía estar tranquilo. Entonces se fue preparando
mentalmente como para una celebración que exigiría lo mejor de él, aquello que,
sin necesidad de apariencias ni hazañas, pudiera entregar.
Juana llegó
puntualmente, usando un vestido liviano, calzando otra vez, sandalias. “Aquí
estoy para ti”, le dijo al entrar, tuteándolo por primera vez. “¿Quieres
quitarme la ropa o me la quito yo?” Él se la fue quitando sin prisas,
disfrutando del asombro ante cada revelación del cuerpo deslumbrante de ella.
La besó en la boca con los labios cerrados porque no quería violentarla, pero
los labios de ella le respondieron con timidez y con verdad. Ella le quitó la
ropa sin dejar de mirarlo a los ojos. Él la empujó a la cama y le besó los
pies, esos pies perfectos y peligrosos como los de Gradiva. Entonces ella se abrió
para recibirlo, con calma, con decencia absoluta, y él se lanzó a vivir su
sueño más alto, su realización más intensa.
 |
| Foto Archivo EP |
Él sentía:
“Aunque me lo negué, te he soñado cada día desde
que te conocí. Pero ahora me sumerjo en ti, en tu río purificador y, al
tomarte, te entrego mi alma. Es desde la maravilla del cuerpo que uno se puede
asomar a la esencia, al crisol de las emociones. Sé que este es un premio
inmerecido, que mi cuerpo para ti vale nada. Pero te me das y entonces te tomo.
Déjame navegarte lentamente, sin prisas, sin alardes. Y así, remar suavemente
en la laguna de tu ser, remar en silencio, como lo siento, como simplemente soy.
Aquí estoy, dentro de ti, iluminado por tus fosforescencias, guiado por el
suave impulso tuyo que se manifiesta debajo de mí. No puedo hacer exhibiciones
ni maravillas; sólo puedo ser lo que soy. Y aquí estoy, dentro de ti, milagro
de la vida, tibieza que me absorbe, sueño breve que me acerca a la luz. Ahí
voy, a deshacerme en el prodigio de tu vientre, para salir renovado desde tu
abismo cálido que me integra, que me reconstruye, que me lanza al efímero
resplandor de la alegría”.
Ella pensaba y sentía: “Sé que te entrego el sueño de mi cuerpo y, aunque eso me
es fácil, quiero entregarte algo más, porque siento que lo mereces. No abro los
ojos para verte, porque sólo quiero sentirte y hacerte saber que te siento. No
eres mi amor, no eres mi hombre, pero te quiero y quiero que lo sepas.
Navégame, descubre cada una de mis playas, cólmate de mí y de mí extrae la
vida. Alma mía, conéctate con la de él, únete a él en el breve tiempo del
esplendor. Alma mía, tan abandonada y lejana, permíteme soñar y hacerlo soñar”.
Fueron creciendo
lentamente en intensidad, sin desbocarse nunca, sin paroxismos, como el flujo
del agua mansa que va inundando el campo. Entonces él la oyó pronunciar
palabras entrecortadas, sílabas aisladas y sin relación, pero con una enorme
coherencia. Le miró el rostro infinitamente bello que, refulgiendo luz,
oscilaba levemente sobre la almohada en medio del trigal de su cabello mientras
permanecía con los ojos cerrados, como si estuviera entregada a una revelación
interna, mientras de sus labios que apenas se movían, brotaban esas sílabas
secretas que tal vez entregaban la clave de su deleite o de su efímero amor.
Todavía Juana se
quedó un rato abrazándolo con ternura. Luego se incorporó y comenzó a vestirse.
“Ha sido muy extraño y muy bello, Pedro. Pero recuerda, se trata de una sola
vez. No más. No vuelvas a pedírmelo, por favor”, le dijo, de pie, desde el
costado de la cama. “Si lo quieres oír, te quiero, pero esto es cuanto puedo
darte”, añadió. Luego se calzó las sandalias y entonces agregó: “Tú quédate y
sueña, que mereces soñar”. Entonces se dirigió a la puerta de entrada y salió.
 |
| Foto Archivo EP |
En las horas que
siguieron, sintiendo oleadas incesantes de alegría, Pedro entendió que lo que
ella le dijo era lo más sabio, que había sido y sería sólo una vez, y que
debería refugiarse en la certidumbre de que ese acto de amor, había venido a
coronar su vida, que no debería insistir, que, a partir de entonces, podría
enfrentar la muerte con gloria, con dignidad. Además del enorme regalo erótico
que lo colmaba, su satisfacción era hondamente espiritual pues, sin esperarlo,
se sintió un buen ser humano, contento de sí mismo.
Durante los almuerzos de muchos días que siguieron, continuaron comiendo juntos. Ella, siempre cariñosa; él, cercano a la felicidad y, aunque las imágenes del cuerpo vibrante de Juana lo asaltaban, decidió respetar el pacto. Pero un día Juana no llegó a almorzar y Pedro sintió enorme inquietud. No sabía dónde vivía, no tenía su número de teléfono. En el transcurso de las horas siguientes su desasosiego se hizo insoportable, oscuros pensamientos lo atormentaban y así, casi sin dormir, llegó al almuerzo del día siguiente seguro de que la presencia de ella y una breve explicación, convertirían en risa todos sus pesares. Pero tampoco ese día ella llegó. Pedro retornó a su casa y en los canales locales de televisión, los que nunca veía, guiado por algún aciago presentimiento se puso a buscar noticias.
 |
| Foto Archivo EP |
En uno de ellos, durante el noticiero nocturno, oyó y vio lo
siguiente: “El asesino confeso de la bailarina de cabaret, Juana Brouwer, de 23
años, fue detenido por la policía. Recordemos que el crimen se produjo
antenoche en circunstancias confusas, dentro del local nocturno Black Castel,
cuando el imputado, al parecer por motivos pasionales, le descerrajó cuatro
balazos matándola al instante”. Eso fue suficiente. No quiso ver ni saber nada
más. Sintió caer sobre él todo el peso de la oscuridad y la desolación. Lloró,
lloró sin consuelo y la siguió llorando varios días más. Durante esos días,
apenas se alimentó comiendo conservas que compraba en una tienda cercana.
Aunque deseó morir, entregarse a esa muerte con la dignidad que ella le había
legado, la muerte no vino por él y no tuvo el coraje de matarse.
 |
| Foto Archivo EP |
Pedro no volvió al Patio de comidas donde se había esbozado el último esplendor de su vida. Pasada una semana, habiendo aceptado la enormidad de su horror, decidió volver a alimentarse y soportar mientras la muerte se lo permitiera. Fue a otro Patio de comidas. Buscó, de manera automática, una mesa al costado del mismo, así, como siempre lo había hecho.
Pero se sentó al revés, de cara a la pared. Porque ya
no quería mirar nada, porque sabía que ninguna nueva visión se acercaría a lo
que ya había visto. Porque quien ha visto las formas de lo sublime, ya no puede
ser un fisgón ni un voyeur. Frente a la pared de ese local, al muro blanco y
sin historias, comió algunos alimentos que sólo le sabían a corcho, y enfrentó
su soledad final.
 |
| Foto Archivo EP |
 |
| Escritor Andres Canedo |
ANDRÉS CANEDO
Es autor de numerosos cuentos y relatos publicados en
diversos periódicos y revistas literarias nacionales e internacionales. Ha
publicado también poemas y tiene una publicación semanal en su muro de Facebook
y en su página Andrés Canedo de Ávila. Es autor de las novelas Pasaje a la Nostalgia (Editorial Kipus,
Bolivia) y Territorio de Signos
(Editorial 3600, Bolivia). Es autor del libro Nosotros, los del teatro (Imprenta 3600). También publicó el libro El fisgón del patio de comidas, y otros
cuentos (Grupo Impresor, SRL). Fue actor, director de teatro y docente de
Actuación en la Escuela Nacional de Teatro (UCB). Fue Médico-cirujano, graduado
en la Universidad de Córdoba, Argentina. Fue Director Creativo de las más
importantes empresas publicitarias del país.
Andrés Canedo, nació en Cochabamba y vive en Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia)
Correo electrónico: acanedodeavila@gmail.com










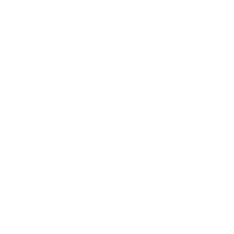
No hay comentarios.:
Publicar un comentario